AGFLACIÓN
Se trata de un fenómeno global que los economistas empezaron a utilizar con asiduidad y que tiene que ver con la agricultura y con la polémica acerca del fin de la era de los alimentos baratos.
José Rasco, de Marril Lynch, fue el encargado de dar alerta acerca de este nuevo fenómeno que anuncia que en un período de entre 5 y 10 años los precios de los alimentos se duplicarán, pese a que ya son valores que están en niveles récord.
Describe este concepto el aumento del precio de los alimentos, motivado por un incremento de la demanda del consumo humano -sobre todo en algunos países emergentes como China e India- y por su uso como alternativa en materia de recursos energéticos. Aunque el efecto del creciente uso de los biocombustibles en los precios todavía es discutible, no lo es en el mismo grado el incremento vertiginoso de la demanda.
El fenómeno se explica por factores de demanda y de oferta. Por ejemplo, los ingresos más altos en China e India sumaron millones de personas al consumo mundial de carne, lo que a su vez incrementó la demanda de cereales para alimentar ganado. Mientras que las compras de carne tienen un vínculo más directo con el crecimiento económico.
En cuanto a la oferta, reacciona a la suba de precios, pero en forma muy lenta. Según un estudio privado, un aumento del 10% induce un crecimiento de sólo un 1% de la superficie cosechada, en promedio, según revela un reporte del diario Clarín.
El problema, como económico que es, se debe analizar bajo los estamentos de la ecuación entre la oferta y la demanda. Por ejemplo, en China se está comiendo más arroz del que se produce, por eso el costo pasó de 200 a 400 dólares y en Rusia para se dispuso controles en los precios para prevenir los astronómicos ascensos en la canasta.
Las razones de la agflación son diversas y cada economista utiliza su “librito” para darle una razón. De todas formas, la más razonable explica que la inflación alimentaria es impulsada por la mayor demanda de las clases medias de Asia y Sudamérica, con poblaciones que pasan de dietas básicas de granos a dietas proteicas; eso significa un mayor consumo de carne, leche, frutas y verduras.
Además, se suma otro problema. Superficies, capitales y trabajo se sustraen a los cultivos de alimentos para volcarse a la producción de etanol y biodiesel a partir de maíz, azúcar, soja y aceite de palma; esto ocurre porque Europa y Estados Unidos buscan reducir su dependencia con el petróleo.
Pero ¿cómo afecta la exótica agflación a la Argentina? Como la mayoría de los conflictos distributivos en economía (y otras ramas de la vida también) la respuesta más adecuada es "depende". Si usted vende alimentos agrícolas al exterior puede descorchar y tirarse tranquilo bajo el sol. Pero si es consumidor y sus ingresos no dependen del sector externo sentirá cierto escozor por el cuerpo cada vez que ingrese a un almacén o supermercado a hacer las compras...
Esta disyuntiva resume buena parte de la ajetreada historia económica argentina del siglo XX. Nuestra bendición y desgracia hoy es, paradójicamente, la misma. Y se sintetiza en la popular frase "exportamos lo que comemos".
A todo esto, el Gobierno hace malabares. Por un lado intenta contener el traslado del alza de los precios internacionales de los alimentos al mercado interno vía mayores retenciones y subsidios. Por el otro, conciente de que la agflación sostiene el superávit externo -actualmente explica dos tercios de su crecimiento- busca apuntalar el tipo de cambio competitivo que asegure el ingreso de dólares para mantener aceitado todo el engranaje económico de la era K.
El temor para el mediano y largo plazo es que la Argentina caiga presa de lo que a mediados del siglo pasado se denominó como la "enfermedad holandesa" (Duch disease, en su versión original). No se trata de un nuevo virus o una gripe verano. El término se acuñó en los Países Bajos en los años sesenta, luego que súbitamente se descubrieran allí enormes depósitos de gas natural. Ello impulsó grandes excedentes comerciales que con el ingreso de fondos fueron apreciando la moneda y terminó, curiosamente, generando un proceso de desindustrialización con invasión de importaciones. Finalmente se desactivó todo el boom exportador inicial. Por eso a la "enfermedad holandesa" también se la conoce como la "maldición de los recursos naturales abundantes".
Si has visto los últimos precios de los aceites en las góndolas y ves que todos los productos derivados del girasol, la soja, el maní y símiles, subieron (algunos más del 100%) es por culpa de la Agflación.
La "agflación" ha impactado más en los países en desarrollo que en los desarrollados.
En promedio, el peso de los alimentos en el IPC en estas economías es de 31% vs. menos de 10% en los desarrollados.
América latina -incluida la Argentina- está en esa media, mientras algunos asiáticos -Rusia con 40% y Filipinas con casi 50%- y africanos -como Nigeria, con casi 65%- la superan ampliamente. Por ello, en el país emergente promedio un aumento en 1% en el precio de los alimentos incrementaría la inflación alrededor de 0,60%, de acuerdo con un estudio reciente del FMI.
Un primer grupo, con la Argentina, China, India, México, Rusia y crecientes países africanos, ha elegido los controles de precios, cuotas e impuestos y/o prohibición a la exportación de ciertos alimentos, para combatir el potencial derrame al resto de los precios y contener los impactos regresivos.
Como destacó recientemente el presidente de la FED, Ben Bernanke, la "agflación" implica un cambio de los precios relativos que no necesariamente debería afectar el nivel de precios agregado, al menos en el mediano plazo. Sólo si este cambio lleva a una mayor inflación esperada e induce a una espiral salarial puede conducir a un aumento permanente en la inflación. La credibilidad de los bancos centrales para mantener bajo control las expectativas inflacionarias es decisiva.
La crecida de precios ha impulsado a los inversores a refugiar sus especulaciones en estos valores. El cóctel suma presiones a ambos lados de la cadena: a la producción -por las exigencias que imprime, sublimadas por el clima en cada temporada y la superficie disponible- y a los consumidores, fundamentalmente de los países más pobres del mundo. La demanda mundial de alimentos se duplicará en 2050.
Esa misma importancia dentro de la propia economía, es la que provocó una reciente implosión en los esquemas productivos locales. ¿Cómo aprovechar más y mejor eso que tan bien sabemos hacer en Argentina? Es el desafío que aún no sabemos bien cómo encarar. Por lo pronto, la situación actual de estancamiento no permite resolver el alza local de precios de los alimentos, ni tampoco aprovechar la exportación con creces suficientes como para equilibrar la balanza interna con el posicionamiento internacional.
En efecto, el aumento del precio de los alimentos genera una rentabilidad extraordinaria para los productores, pero mayores costos para los consumidores. En países desarrollados, estos mayores costos se compensan con la caída de otros precios de la canasta de consumo, en especial bienes industriales; con subsidios directos y, en otros casos, con menores aranceles a la importación. En los países emergentes que producen alimentos, se utilizan impuestos y limitaciones cuantitativas a la exportación. En los países pobres, importadores netos, se verifica una fuerte caída del poder de compra de los asalariados y un aumento de la pobreza, con consecuencias políticas y sociales de gran magnitud. Pero esto da lugar a un círculo vicioso. La intervención en los precios y las exportaciones, reduce la respuesta de la oferta global en el mediano plazo, mientras sigue subiendo la demanda. De manera que estas soluciones de corto plazo, terminan conspirando contra una solución más integral.
En ese contexto ¿Qué hacer? Insistir con una fuerte intervención sobre los precios, como se mencionara, dificulta un aumento de la oferta. Dejar los precios libres, produce más inflación y problemas a los sectores más pobres de la población.
Ese ha sido el dilema de la Argentina de los últimos años. Dilema que el gobierno resolvió con fuertes intervenciones directas. Impuestos, prohibiciones, subsidios, etc. Con limitado éxito. Dado que las producciones de lácteos y carnes han caído y que los precios internos lejos de bajar o frenarse se han acelerado.
Otros países, en cambio, como Brasil y Uruguay, prefirieron mantener los precios libres, confiar en una buena respuesta de la oferta y ejercieron una política fiscal menos expansiva, mientras revaluaban sus monedas para no importar inflación, por la debilidad del dólar. El resultado para estos países ha sido un crecimiento relativamente más bajo que el argentino, pero tasas de inflación mucho menores y menos conflictos. Con un fuerte incremento de la oferta tanto para el mercado interno como para exportar.
El “trilema” que hoy se presenta en toda su magnitud es si la Argentina, con la inflación y las tensiones sociopolíticas acumuladas en los últimos tiempos, puede cambiar su política “a la brasileña”, apostando al mediano plazo y pagando los costos de corto. Si, alternativamente, se insiste con la política actual, presionando sobre la rentabilidad de los productores, con el riesgo de poner en peligro la producción de mediano plazo, en especial en carnes y lácteos. O si, finalmente, se intenta un camino intermedio que vaya liberando los mercados gradualmente, enviando señales para un aumento de la oferta y diseñando mecanismos más efectivos para subsidiar a los sectores de más bajos recursos.
La forma de contrarrestarla, es aumentar la oferta, algo que tiene sus límites. Ahora, si el mercado externo es más atractivo, los volúmenes que le destinarán los empresarios también serán mayores.
China pasó de exportador a importador de trigo, y ese es un factor que fuerza para que aumenten los precios. La nueva revolución industrial en ese país y en India ha permitido sumar a millones de trabajadores al mercado de los alimentos.
Otra cuestión es el impacto de los fondos especulativos que vuelven más volátil el mercado alimentario. La mera expectativa de un aumento hace que entren capitales especulativos y se generen burbujas. En definitiva, no hay un factor preponderante, pero todos confluyen para que suban los precios.
Para mediados de este siglo, la población mundial aumentará vertiginosamente y alcanzará los 9.000 millones de personas. Para poner en sus mesas suficiente alimento hace falta otra revolución verde, pero en la mitad del tiempo.
“A medida que se destinan más cereales al ganado y a la producción de biocombustibles para autos, el consumo anual mundial de cereales ha aumentado de 815 millones de toneladas métricas en 1960 a 2.160 millones en 2008”.
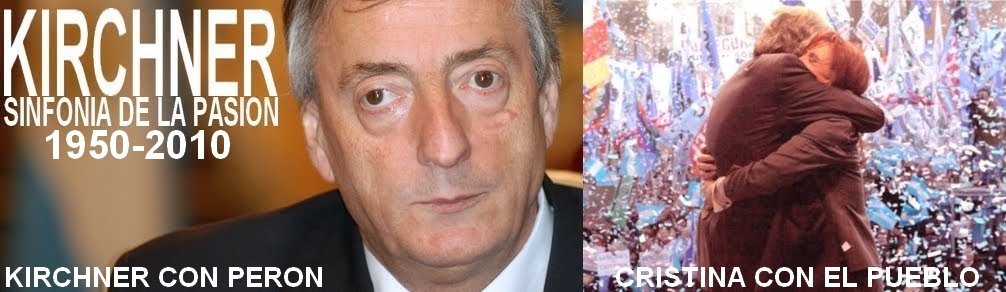

0 comentarios:
Publicar un comentario